¿Es Irene una histérica?
Una histérica o un histérico es un sujeto de la palabra que tiene obturada la posibilidad de expresar verbalmente su deseo y tiene que recurrir al expediente del síntoma.
Síntoma al que llamamos histérico porque es el síntoma de alguien que es histérico.
Y este alguien no es cualquiera; se trata de un sujeto de la palabra que tiene una relación particular con el Otro. De hecho, este lazo social se puede formalizar bajo el modo del discurso de la histeria.
 |
| Discurso de la histeria |
¿Quién es histérico? En primer lugar, vamos a decir quién no lo es. No lo es alguien que cae en el histerismo o se manifiesta de forma histérica, en el sentido de exagerada, excesiva, en situaciones en las que el resto de los mortales, los supuestamente no-histéricos, nos conduciríamos de una forma normal. ¿Pero hay respuestas normales?
El histérico no es alguien que se contorsiona, se agita, de forma teatral, frente a mínimos estímulos.
No es una actriz representando un drama interior ni un clown que actúa un papel cómico.
 |
| La histérica no es una mujer que se desmaya en brazos del hombre |
El histérico es un sujeto que, como todos los sujetos que se precien, tiene problemas con el deseo; no debido a ninguna tara, estigma o degeneración, sino por algo noble, por su condición de hablante, de sujeto tachado por el significante.
Es desde aquí que se ilumina su modo especial de lazo discursivo con el Otro.
Por eso, todos nosotros, además de mortales, finitos, somos un poco o mucho histéricos; somos un poco o un mucho deseantes, en el sentido de lo que nos falta o nos sobra, lo que nunca está en su punto, allí donde debería estar, donde se lo espera y se hará de rogar.
 |
San Francisco: el estigma histérico: la marca del Otro en el cuerpo |
Está el histérico histérico, el histérico fetén, el que es mucho histérico o histérico en demasía (¿con respecto a que patrón de normalidad?).
Cualquiera de nosotros, incluso los psicoanalistas, tiene su poco de histeria, su pequeño síntoma histérico, a veces inapreciable, que manifiesta la dificultad de todos, compartida, con el deseo.
El gran valor de la histeria, de su insatisfacción sintomática, es que le sirve de palanca, de trampolín, para acceder al Otro.
De hecho, su división subjetiva (
Desde su propia falta, interroga, cuestiona, interpela, la falta del Otro, del
Every-one, every-body, aunque se diga en inglés, tiene, en el sentido de que padece, su pequeña o gran insatisfacción, su pequeño o gran malestar, corporal o no corporal, sexual o no sexual.
Decir que está insatisfacción o este malestar es histérico no nos aclara mucho.
Es más interesante plantear que el síntoma histérico se hace presente como malestar o insatisfacción, que, al interrogar y dividir al sujeto, hace que éste se dirija al S1, al amo, al que supone un saber sobre su padecimiento (Sujeto supuesto al saber), para que produzca un saber (S2) sobre su ser (¿qué es una mujer?), sobre su deseo (¿qué quiere una mujer).
El discurso de la histeria con relación al discurso del amo supone un logro importante, casi una hazaña, un hito, debido a que sitúa en el lugar del agente del discurso no a un significante amo (S1), sino al sujeto tachado (
Este verdadero acto, el de la histeria, lo podemos leer en el sentido de que otorga el lugar dominante a la insatisfacción.
El deseo de la histeria es el deseo insatisfecho.
Esta cuestión de la insatisfacción es compleja al abarcar, por una parte, la insatisfacción del deseo, su carácter inagotable, que es un rasgo compartido por cualquier forma de deseo, debido a que todo deseo se sustenta en la falta.
Falta que tiene un estatuto diferente al objeto del deseo.
La falta está en una relación de anterioridad lógica, de causa, con respecto al deseo.
El objeto, lo que el deseo busca, persigue, anhela, está detrás de él. Por eso, suele tener la función de un señuelo imaginario, que será inmediatamente abandonado una vez que haya sido capturado.
La insatisfacción del deseo se anuda de una forma paradójica con su satisfacción.
La otra cuestión hace referencia al deseo insatisfecho, como deseo propio y característico de la histeria.
Se dice que la histérica siempre está insatisfecha, haga uno lo que haga. Esto lo afirma un insatisfecho después del encuentro con la histérica.
En la histérica, esta insatisfacción traduce una decepción fálica con el instrumento del deseo, que siempre depone las armas, baja los brazos, demasiado pronto.
Él se ha quedado satisfecho, ¿y yo?
Aquí se plantea la perspectiva de un goce que va más allá del falo, de un goce notodo, que puede albergar el goce propio de la mujer en una relación de exterioridad con respecto a la dialéctica falo-castración.
La histérica, al sustraer su cuerpo, su goce propio, fuera del alcance del goce del partenaire sexual, queda constreñida a vivir el encuentro sexual como insatisfactorio, insuficiente, siempre demasiado poco.
En el discurso de la histeria, el @, el objeto del goce, permanece a buen recaudo, en el lugar de la verdad, debajo de la barra (justo ese objeto, el que hace falta, el que se necesita, es el que la histérica deja fuera de la circulación).
El saber circula a raudales en los salones de todas las histéricas habidas y por haber. Pero de ese desecho, de ese insigne @, que, si promete, como todos los pretendientes, solo promete la castración, el -φ, la falta, no quieren saber nada... ¡en el sentido de la represión!.
 |
| Los salones con nombre propio de mujer |
En el discurso de la histeria, encima del @, en el lugar del agente, se encuentra el sujeto dividido por el significante (
Lo que nos interesa no es el discurso de la histeria como aparente superación del discurso del amo, sino la articulación entre los dos discursos. En nuestro caso, la relación entre Irene y su marido, entre la mujer histérica y el amo fálico.
II) Las cosquillas de la histérica y las malas pulgas del amo
¿Cómo definir al amo? El amo es el que sabe. ¿Sabe de qué? Simplemente, sabe.
No se trata de que sepa de esto o de lo otro, de mujeres o de coches de carreras, lisa y llanamente, sabe.
Su posición de sujeto en el discurso es de saber, de S1.
Si sabe o cree que sabe esto implica que no está dividido (por lo menos, es su ilusión). La histérica no se engaña. Capta perfectamente su spaltüng, su hendidura. Y la explota a fondo. Denuncia la impotencia y la impostura de aquel que se postula como amo.
¿Por qué el amo no está dividido? La pescadilla que se muerde la cola, el círculo vicioso, porque sabe.
Existe una identificación entre el amo y el saber (S2), con s minúscula.
No todos los amos son filósofos profesionales; pero todos están enamorados de Sophía.
Su aspiración máxima es a la sabiduría, eso que nadie sabe lo que es, pero que da mucho prestigio. Por eso, la mayor parte de los amos se dan un aire de sabiduría.
El secreto del amo es obvio. Es amo porque se cree Uno, es decir, no fisurado, no hendido, no dividido; o, lo que es equivalente, no atravesado por la falta, no causado por el deseo.
El amo se imagina de Una sola pieza.
El amo es amo, es Uno, porque desconoce activamente, enérgicamente, su división, su castración, su spaltüng, su sujeción al significante.
Si se lee el discurso del amo se da uno cuenta que, debajo del S1, en el lugar de la verdad, se sitúa el sujeto tachado, del deseo, dividido por el significante (
 |
| El discurso del amo |
El amo no quiere saber nada de aquello a lo que la histérica le confronta, de lo que fisura su condición de 1 imaginario, de la falta (
La histérica padece la división causada por su sujeción al significante. Desde ahí, en posición de agente abolido, se dirige al amo del saber, que ella sabe que es la fuente de todos sus males. Clama al S1 para que asuma, soporte, su mal-estar en la cultura.
En el lugar del Otro falta el significante de la mujer (como también falta el significante del hombre; en esto no hay privilegios).
Está el significante del falo, impar, del deseo, compartido por los dos sexos.
Al faltar el significante de la mujer, la histérica no puede saber qué es como mujer para el deseo del hombre, en el encuentro de los sexos, lo que hará que, inevitablemente, lo viva como traumático (la escena de seducción).
Seducida por un goce desconocido que irrumpe desde el lugar del Otro, la histérica, a través de la mascarada femenina, que adopta los modos y maneras de los hombres, su prestancia y exhibicionismo, se reviste, en todo su cuerpo, con los ropajes del falo, con el fin de ser, para la demanda del Otro, el significante del deseo (ser el falo).
Decimos que el deseo de la histeria es un deseo insatisfecho. Hay que detenerse en esta afirmación, porque es problemática.
En principio, todo deseo, a diferencia de la demanda, es insatisfecho. Aunque sola sea por la necesidad de verbalizarlo, de apalabrarlo. Al transcribirlo en sus significantes, siempre hay algo que se pierde, que se sustrae (justo lo que falta, la verdad).
Por otra parte, el deseo nunca se encuentra con su objeto satisfactorio -¡si lo hubiera!-, errando las más de las veces el tiro, al apuntar siempre más allá o más acá del objeto buscado, nunca en el punto exacto.
El sujeto humano cuenta con una carabina de feria, fabricada por un dios engañador, con el punto de mira desviado, por lo que, a duras penas, casi nunca, acierta en el blanco. Además, para más inri, no sabe cuál es el blanco.
Esta cuestión de la insatisfacción del deseo o del deseo insatisfecho -histérico por antonomasia-, es un asunto peliagudo, erizado, crespo, lleno de trampas para la teoría y para la praxis.
Cuando la cosa se plantea en relación con la demanda parece que el asunto se aclara porque deseo y demanda detentan objetos distintos.
 |
| El agujero del deseo y el de la demanda |
Simplemente, para captar la distancia entre uno y otro, hay que detenerse en la diferencia, que salta a la vista, entre el agujero central de un toro, el del deseo -éxtimo-, y la imagen de dos toros anillados en un apretado abrazo de amor.
En el primer caso, el del agujero y el objeto @, la relación sexual es imposible; en el segundo, en el que se entrelazan el deseo de uno con la demanda del otro, taponando el agujero, una imagen nos seduce y engaña con su aparente posibilidad.
 |
| El abrazo de dos toros |
Habitualmente, no sabemos cuál es el objeto del deseo, por lo que perseguimos en vano una sombra, o la sombra de una sombra, que se nos sustrae de forma permanente, o, cuando creemos haberlo encontrado, resulta que no es ese, por lo que la búsqueda, ese giro continuo en espiral, comienza de nuevo, pudiendo culminar en el desfallecimiento, la melancolía.
Incluso, se puede afirmar, aunque no a ciencia cierta, que el objeto del deseo es la falta de objeto, que no hay ningún otro objeto que ese objeto que falta.
¿De qué objeto se trata? El psicoanálisis afirma que es el falo, que, justamente, no es ningún objeto, sino un significante. Esto ya es rizar el rizo.
A todas estas paradojas e inconsecuencias se enfrenta y nos enfrenta la histérica a través de sus síntomas, que emanan de una estructura discursiva: el así llamado discurso de la histeria (que se superpone al discurso de la transferencia, a la instauración, con relación a la falta del sujeto, del sujeto supuesto saber en función de S1).
La histérica, a partir de estas aporías del deseo, se dirige al amo, al sujeto supuesto al saber, al que interroga y cuestiona desde su división subjetiva (
Le incita, le estimula, le seduce, para que produzca el saber que a ella le falta sobre la x del deseo (¿qué quiere una mujer?)
El amo, confrontado a la falta (
El amo, que no es muy amigo de paradojas y complicaciones, menos todavía si tienen que ver con el deseo, quiere cubrir el expediente con rapidez, sumariamente, expeditivamente, para tranquilizarse él, a pesar de que la histérica está cada vez peor, más quejumbrosa e insatisfecha.
El amo se desespera porque no encuentra nada que case con eso que no casa que trae la histérica (a lo que llamamos síntoma).
El amo hace lo posible y lo imposible, lo habido y por haber, para que todo case, para que cada palito encaje en su agujerito, pero no acaba de tocar la tecla justa.
El saber, a grandes dosis, y, sobre todo, si se trata de un saber de amo -el S2 en el lugar de la producción, del goce-, plagado de lugares comunes, conocidos y frecuentados por todos, en vez de actuar como un bálsamo, cada vez agita más a la histérica.
Es que el amo no entiende de qué va esto de la insatisfacción de la histeria.
En primer lugar, porque confunde el deseo con la demanda, el agujero irreductible con el reducible, y este es un error garrafal.
El amo, enredado y trabado por la histérica, que le ha buscado las cosquillas, en vez de poder reírse de sí mismo, decepcionado por no decepcionarla, acaba sacando sus malas pulgas, allí donde le aprieta el zapato, en su ser fallido de maitre, el de aquel que goza de su saber.
III) El amo es "alguien"
¿Quién es el amo? Se pueden dar varias respuestas, todas ellas aproximativas, debido a que es difícil acercarse al amo, ya que es alguien que guarda las distancias, de hecho, su palabra, siempre la oímos un poco distante (como el sonido tan sugerente y lejano de una bella caracola).
La primera respuesta la encontramos a partir del pronombre indefinido más arriba empleado: el amo (S1) es el ser hablante que se cree que es alguien. Alguien que puede decir: Yo soy alguien.
El corolario de esta asunción exorbitante es que es alguien que cree, en contra de todas las evidencias, que se puede significar a sí mismo.
El que dice esto es un amo, con total seguridad.
No es en absoluto lo mismo decir Yo soy alguien (el santo y seña de Friz en su posición de amo) que Yo no soy nadie (el grito de guerra con el que Irene se lanza a la batalla).
La conquista del amante por parte de Irene cambia el signo del combate. Friz, desplazado de su lugar preferente, se queja y reivindica con dolor que Yo no soy nadie, e Irene proclama victoriosa que Yo soy alguien.
El amante revaloriza a Irene y desvaloriza a Friz.
Para Friz, el amante tiene un signo menos (-); para Irene, tiene un signo más (+).
Lo que le resta a Friz se lo suma a Irene.
Gracias al amante, Irene, recupera su posición de erómenos (amada), y Friz, bien a su pesar, casi a la fuerza, es reubicado en la posición de erastés (amante) (que él procura con todo cuidado disimular).
La estrategia de Irene es cristalina: adosar un signo (-) a Friz para ganarle como amante, lo que le posibilitará a ella reposicionarse como amada (+).
Friz se resiste como gato panza arriba a ser ganado como amante porque esto implica perder su condición de amo, que le proporciona su ser (aunque sea ilusorio).
Precisamente, esto es lo que persigue, locamente, apasionadamente, Irene, con sus actos y con sus síntomas -con su amante-síntoma-, en su resistencia, heroica, frente a la anomia, que le amenaza con ser nadie.
En cambio, Friz, su marido, está convencido de que es alguien, de que es Uno (de hecho, es un abogado de prestigio, criminalista), por eso no entiende para nada a su mujer (ni antes ni después del amante).
¿Cómo se van a entender alguien y una mujer?
Aquí hay algo que no casa ni con todos los casamenteros del mundo, judíos y freudianos, a pesar de que estén casados y bien casados, por la Santa Madre Iglesia y con todas las bendiciones del Papa.
Es evidente que el discurso de alguien (S1), de Un amo, y la enigmática sexualidad (
El marido es un gran abogado, un ilustre jurista, que se sabe al dedillo la letra de la Ley, pero se extravía totalmente en los caminos de su espíritu.
Friz, a veces, se muestra como un pedagogo aficionado con un punto de moralista.
Como todos los moralistas que se precien, en su retorcimiento, se desliza hacia el sadismo, hacia crimen y castigo.
Idea, con todas sus buenas intenciones, un plan, supuestamente para dar una lección a su mujer, pero que es más bien una venganza encubierta por haberle engañado.
La posición docente y moralista del marido, como Uno, como amo, es que no hay crimen sin castigo: Si tú has cometido el delito, la falta, de haberme engañado, habiéndote dejado llevar por tus deseos, por tus pasiones (¡Aquí está el quid de la cuestión!: Irene se ha dejado llevar locamente por sus deseos; más que una mujer casada, en casa y con la pata quebrada, es una mujer causada), es obligado que, primero, te arrepientas como es conveniente, después de haber recibido el merecido castigo y cumplir la penitencia. Después, podrás ser perdonada.
Entonces, Friz, la somete a ese tercer grado torturante de la actriz-chantajeadora, cuyo guión lo ha escrito él, para que comprenda en su propia carne que en el pecado está la penitencia.
Luego, después de que se haya asado a fuego lento, será bueno, magnánimo y compasivo (como todos los amos del mundo), y tendrá la deferencia de perdonarla: Ya no lo volverás a hacer (¿a desear?).
El ínclito Friz, el marido, el Abogado, con A de Amo, en ningún momento se pregunta lo que se preguntaría todo el mundo no-amo: ¿Qué es lo que tengo que ver yo con la infidelidad de mi esposa?
Esta posición hierática e impasible, antidialéctica, es típica del amo.
Si el amo es Uno, no dividido, no castrado, no tiene por qué ni para qué hacerse ninguna pregunta sobre su deseo. Es un asunto zanjado, resuelto, concluido.
La premisa del amo es que no desea. Él sólo tiene respuestas. No necesita hacerse preguntas (esto es una pérdida de tiempo y el tiempo es oro).
A él no le falta nada. Se dedica a solucionar las faltas de los demás que interpreta como carencias o debilidades.
Friz tendría que haberse encontrado con Freud que, al igual que a Dora, le habría preguntado como quien no quiere la cosa (con su punto de ironía vienés): ¿Qué tiene que ver usted con ese malestar del que se queja?
 |
| Ida Bauer es, desde el psicoanálisis, Dora |
O la pregunta hegeliana por excelencia que desarma a los amos de alma bella, humanistas: ¿Cuál es su contribución al desorden del mundo que pretende solucionar con su afán justiciero?
Aquí, Freud, habría producido una inversión dialéctica, que hubiese conducido a un primer desarrollo de la verdad (y, después del primero, vienen los siguientes).
Hasta un niño se puede dar cuenta, menos Friz, por su ridícula condición de pequeño amo, que, si la mujer de uno tiene que buscarse un amante, y, además tan cutre, es porque su marido no cumple con sus deberes matrimoniales, no le da a su mujer lo que, en derecho (civil y canónico), le correspondería.
Esto, Friz, lo sabe. No es tan tonto. Lo que sucede es que lo que a él le importa es el orden, que las cosas marchen, al son del S1, del significante amo, que es un significante de ordeno y mando.
Friz prefiere ser temido a resultar simpático y agradable. Si hay que castigar se castiga. Los deseos deben mantenerse a raya porque si no quién sabe a dónde nos llevarán.
El amo padece un fantasma de desorden.
Ya se ha puntualizado que Friz, para vengarse de su mujer por haberle engañado, contrata a una actriz para que, haciéndose pasar por amante del pianista, se dedique a chantajearla de forma simulada e indisimulada.
Este happening tiene éxito.
Todo esto es una representación teatral.
Para Friz, es una ficción, como toda su vida.
Para Irene, es algo real. Está convencida de que ha caído bajo las garras de una extorsionadora que va a arruinar su vida.
Lo importante es captar que el autor de este guión teatral es Friz. La víctima es Irene, capturada como un conejo en la madriguera.
Lo decisivo es captar que Friz goza con la puesta en escena de este libreto sádico-burgués.
Este libreto, ridículamente sádico, va en un crescendo que acorrala a Irene, la humilla, la asedia, hasta culminar en el acto más violento, más retorcido, que es el del empeño del anillo de compromiso.
Ya no tiene escapatoria. Ella nunca se ha desprendido de ese anillo. Será descubierta en el acto, sin remedio. La última puerta se ha cerrado. Ya no hay salida. Todo está perdido.
Friz, el astuto, se engolosina, se emociona, se excita, hasta el punto de arrastrar a su mujer hasta el límite, hasta el suicidio.
Esto no entraba en sus cálculos. Hasta ese extremo no quería llegar. Ha descuidado el factor humano, el quid del sujeto por el quo del pecador.
El que desprecia y desconsidera al sujeto y a su deseo inalienable lo pagará duramente, con creces.
Friz, el marido ejemplar, se reviste con los ropajes del educador y del moralista. Como un ministro del Señor, se dedica a sermonear a su mujer, a hablarle en parábolas, proponiéndola casos prácticos, ejemplares, tomados de la vida familiar y de su trabajo como abogado.
Su discurso es el paradigma del saber del amo, del S2 en el lugar del goce, en su expresión de máxima impotencia para dar cuenta de la verdad, de la falla, de la división sintomática de su mujer.
De hecho, su discurso, in stricto sensu, se rige, más que por el saber, por el desconocimiento del Otro y de su división. Es un discurso no de la denegación, de la afirmación, sino de la renegación.
La máxima educativa y moral del integro y cabal, Friz, es que la letra (entiéndase la lección) con sangre entra. Y, él, con su punto y su punta de sadismo, quiere hacer sangre en su mujer.
Pero, de este goce sadiano, que inflige al otro, desde su posición de amo, no quiere saber nada. Él todo lo hace por el bien de su mujer (porque la quiere).
El amo, desde el principio y hasta el final, no quiere saber nada de su deseo ni de su goce, ni del sujeto tachado por el significante (
Es evidente, menos para él mismo, que el abogado Friz está rabioso, furioso, con ganas de vengarse de su mujer, de machacarla.
Le resulta humillante y denigrante que su mujer le haya engañado con un vulgar pianista de mala muerte.
Si alguien se entera que es un cornudo, ¿qué va a ser de él y de su prestigio? Ya no le respetarán ni los delincuentes a los que defiende.
Un amo debe hacerse respetar. Cosa que es imposible si ya no le respeta ni su propia mujer.
Entonces, sí o no, por las buenas o por las malas, está obligado, por su condición, a hacerse respetar. Irene se va a enterar de quién es Friz, de lo que vale un peine.
Friz hace pedagogía con las cosas de la vida, aunque por dentro rabie: ¿cómo es posible que Irene prefiera a ese fracasado que a mí, que le he dado todo?
A lo mejor, por eso, porque le ha dado todo menos lo único que Irene verdaderamente necesita, aquello que le falta (la falta).
Probablemente un fracasado, como Friz lo denomina con desprecio, esté más próximo a las verdaderas necesidades de una mujer, a su goce propio, que un potentado.
IV) Las parábolas evangélicas
Las dos parábolas evangélicas con las que Friz quiere que Irene vuelva al camino recto hacen referencia a los delincuentes y a los hijos. Empecemos por estos últimos.
El hijo de Friz e Irene tiene un caballito de madera con el que es feliz y disfruta.
 |
| El caballito de la discordia |
Su hermanita pequeña tiene unos celos que la reconcomen.
Un buen día, desaparece el caballito.
El niño está desconsolado.
Le preguntan a la niña si ha sido ella, pero lo niega tajantemente.
Todas las sospechas recaen sobre ella.
Pero ella, erre que erre.
Al final, cede en su resistencia, y, presionada por el padre, confiesa su culpabilidad.
En un arrebato insuperable de celos había lanzado el caballito al fuego, que quedó reducido a cenizas.
El padre la castiga sin ir a su fiesta favorita, no tanto por haber destrozado el caballito, como por no haber querido confesar su delito; o, lo que es lo mismo, por no haber confiado en su padre.
Irene se siente horrorizada por la severidad de su marido.
Intercede por su hija.
La niña muestra su compungión y su arrepentimiento, y, final feliz, su padre la perdona.
De lo que se trataba era de que la niña aprendiese la lección: la letra con sangre entra.
La moraleja es evidente. Friz es el caballito destrozado y la niña es Irene.
¿Qué has hecho con mi caballito?, le pregunta, lastimera y lastimosamente, Friz a Irene.
Aquí, Friz, es el falo imaginario, e Irene es la mamá fálica. Justo lo contrario de lo que Irene desea.
Irene no desea un falo imaginario que ocluya su deseo al transformarlo en demanda.
Ya está cansada de caballitos, por muy manejables que sean.
Irene, que es mayorcita, lo que desea es un caballo de carreras, un auténtico pura sangre.
 |
| El deseo de Irene: un pura sangre |
Lleva mucho tiempo sin montar un caballo a pelo, como los indios, galopando de forma salvaje por las infinitas praderas.
El deseo de Irene es bien concreto: el deseo del deseo del Otro.
 |
| El deseo del deseo del Otro |
Sin plantear esta posición, en la que la cuestión fundamental se juega alrededor de un deseo de deseo, de un deseo elevado a una potencia segunda, que no remite a un objeto, sino a otro deseo, no se puede entender nada del deseo de Irene, de su relación con el amante, y de la articulación entre el discurso de la histeria y el del del amo, es decir, de la relación que se juega entre Irene y Friz, entre el amo y la histérica.
Pero, antes, abordemos el significado de ese caballito que ha perecido en las llamas de la hoguera.
La estrategia de la histeria, sostenida desde la política del deseo de deseo, o, también, desde el deseo de un deseante, es pro-vocar un efecto de deseo en el otro, que, lógicamente, es de desgarro, de división, de tachadura producida por una marca significante.
Por este motivo, Irene, que se pregunta y pregunta a los otros por su condición de mujer, se busca un amante.
Como es obvio, esto, inevitablemente, va a tener un efecto de tachadura, de división, sobre el ínclito Friz, el amo a prueba de bombas.
Friz, inevitablemente, tendrá que abandonar su refugio antiaéreo y salir a campo abierto.
Es cierto, están cayendo bombas, y alguna que otra puede impactar sobre él (gajes del oficio).
Aquí, el que solo salga rasguñado se puede dar con un canto en los dientes. En estos acontecimientos, las heridas de guerra son la norma.
Se va a agarrar un mosqueo tremendo y sus reacciones tan excesivas y sobredimensionadas nos van a dar una noción certera sobre el grado de división que le ha causado el acto amatorio de Irene.
Al buscarse un amante, en ese proceso de preguntarse por su deseo de mujer, que, por exigencias estructurales (de guión), tiene que pasar por el Otro, Irene, ha obtenido un logro decisivo: introducir, en la dialéctica intersubjetiva, el discurso de la histeria (el sujeto supuesto saber en relación con su pregunta de sujeto) donde antes sólo dominaba el discurso del amo.
El amo (S1), en este caso, Friz, capturado en el discurso de la histeria, ya no está en posición de dominio, sino que ha sido desplazado al lugar del otro, donde es cuestionado, convocado a hablar, a producir saber (S2), en un intento, marcado por la impotencia, de dar cuenta del desgarro de la histérica (
El problema es que el @ de la histérica está en la caja fuerte, y, para abrirla, hay que descubrir la combinación (que, muchas veces, no es evidente). Esto nos obliga a la ética del biendecir (la escuela de todos los maestros cerrajeros).
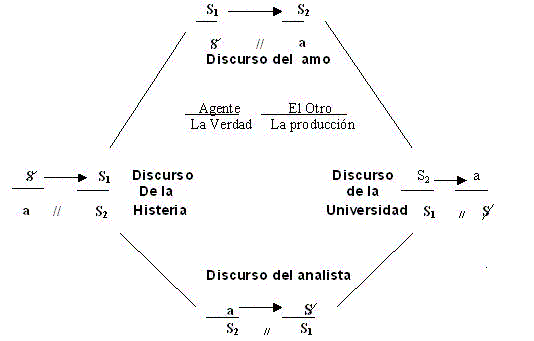 |
| El cambio de discurso: del S1 al |
Como es obvio, si su mujer tiene un amante, eso cuestiona al marido, lo interpela, el cual, forzosamente, tendrá que reaccionar de alguna forma.
Al estar en la posición del amo, haciendo semblante del S1, en ningún momento se va a interrogar por su propio deseo ($<>a).
Lo que ha sucedido lo capta como un desorden, por lo que, en consecuencia, tratará de restablecer el orden.
Intentará hacer que retorne todo a su cauce poniendo en juego su saber de amo, el S2 en el lugar de la producción de goce.
Frente a la debacle de su matrimonio, Friz, responde con su saber no con su deseo.
Tratará de que Irene se redima, se comporte como debe ser, recuperando los principios y valores inalterables, eternos.
Irene se tiene que arrepentir, tiene que reconocer su pecado, y, para ello, lo primero que deberá hacer es confesar su falta ante él, el abogado, Friz, el realmente perjudicado y dañado (en todo esto, siempre va a haber un tercero perjudicado o en desgracia).
Sin confesión no hay arrepentimiento ni posibilidad magnánima y misericordiosa de perdonar, de lavar las afrentas.
Y, Friz, está dispuesto a perdonar.
Irene capta perfectamente que Friz quiere que se confiese ante él, que se humille y que baje la cabeza, que se arrodille, que lo reconozca.
Pero, Irene, igual que la hija, se resisten a esa confesión arbitraria e injusta.
No quiere ceder ni renunciar con respecto a algo esencial que ella vive como del orden de su verdad.
Y, al final, renuncia a la confesión, no cede frente a la verdad de su deseo.
Confesar sería equivalente a matar esa oscura verdad capturada en la red del síntoma.
Friz, por un lado tiene la estaca -la chantajeadora-, y, por el otro, el paño de lágrimas.
Irene se da cuenta que su marido la quiere chantajear y dice No .
Ya se ha señalado que el marido es un poco cura; por eso insiste tanto en la confesión de los pecados.
 |
| Irene, mujer confesa y en aprietos |
Siente un cierto goce en escuchar los pecados del otro (así no piensa en los suyos).
Luego del arrepentimiento y del propósito de la enmienda, impone una penitencia (que siempre suele consistir en renunciar a algún goce).
La relación entre el confesor y la feligresa, que confiesa sus infidelidades y las intimidades de la alcoba matrimonial, es una de las formas clásicas de la relación entre el amo y la histérica.
El discurso de la religión es una mezcla del discurso de la moral y el de la pedagogía. Ambos son saberes que remiten a significantes amo (S1): el bien y el saber, dejando fuera la cuestión del deseo, el sujeto dividido (
Friz es cura, educador y moralista.
 |
| Friz, educador y moralista |
Experto en sonsacar los más secretos pecados de las penitentes. Su mirada atraviesa los cuerpos y las conciencias. Ante él, es inevitable sentirse culpable.
Es un impostor.
El discurso del educador es el el discurso de la universidad, en el cual, el saber (S2) está en el lugar dominante, y, el amo (S1), en el lugar de la verdad.
El que padece los efectos de este discurso, el estudiante explotado, está, como objeto @, como desecho del saber, en el lugar del otro, soportando su división (
El discurso del moralista es el discurso del amo en el que el S1 es el pecado, Irene, una pecadora, y Friz un pescador de mujeres descarriadas.
Lo que es significativo es que Irene prefiera morir antes que someterse a ese producto, en sí mismo mortífero, consistente en la mezcla venenosa del educador y del moralista.
El resultado sería una especie de discurso vienés del amo moderno.
Es curioso, de estos dos saberes, el del moralista, que se remite al discurso del amo, que pretende gobernar y dirigir a los semejantes, y el del educador, cuya referencia es el discurso universitario, que intenta domeñar lo real de la sexualidad, los dos forman parte, al lado del discurso del psicoanálisis, de las tres tareas imposibles (en la opinión de Freud).
Para Freud, las tres tareas imposibles son gobernar, educar y psicoanalizar.
No son imposibles por irrealizables, sino porque implican discursos que ponen en juego lo real del goce, la realidad de la pulsión, el cuerpo tórico.
 |
| El psicoanálisis: una de las tareas imposibles |
Psicoanalizar sustituye, en Freud, a curar, la misión del médico.
Friz es medio médico, medio cura y medio profesor.
Se remite a los saberes de la pedagogía, la casuística moral, así como a las metáforas de la enfermedad y lo morboso; a esto se añade, por su oficio de abogado, la casuística legal del derecho.
Todos estos saberes de amo, a los que se suma su función de policia, de guardián del orden, se muestran impotentes para dar cuenta de la verdad desagarrada y desgarrante de Irene.
 |
| El discurso del analista |
Friz dice que conoció a un delincuente que compartía todo con él, como si fuese un padre; pero, en el último momento, no fue capaz de confesarle su verdad, su delito, a pesar de que Friz se ofreció, como el buen samaritano, a escucharle sus miserias (¿sin nada a cambio?).
Este delincuente es Irene.
Irene es la que quema, reduce a astillas, el pequeño caballito de Friz, su falo imaginario, su otro yo.
En el vacío dejado por ese caballito juguetón introduce al amante como tercero, causa del deseo de Irene, más allá de Friz.
Esto lo hace con el fin de que Friz tenga el deseo del Otro, es decir, un deseo más allá de Irene -una amante-, para que en la cama estén los cuatro: Friz e Irene, y sus respectivos amantes.
Justo el número de los amantes coincide con los cuatro lugares del discurso.
 |
| Los cuatro lugares del discurso |
V) Lo que se espera de un psicoanalista
El objetivo de un psicoanálisis no es responder con el saber con que contamos, garantizado, con el patrimonio de los conocimientos adquiridos en la experiencia, a los interrogantes que nos plantea cotidianamente la clínica.
A esto es a lo que Freud llama experiencia, que actúa como un obstáculo a la hora de escuchar al paciente.
La experiencia es un saber ya decantado, fijado, cristalizado.
El que sabe o cree que sabe sólo espera reencontrarse con lo ya conocido, lo sabido, aquello que, por su experiencia, le resulta familiar, heimlich.
Todo lo que no le suene, lo unheimlich, extraño, no-familiar, se perderá como información, como entropía, ruido, desorden.
Hay profesionales que, en vez de poder escuchar un discurso, algo complicado y angustiante, porque exige un cierto borramiento del que presta la oreja, sólo escuchan un ruido ensordecedor.
A este fondo ruidoso, que no sonoro, va a parar, como a un vertedero, todos los residuos del discurso, esas significaciones que no se pueden aprovechar, inservibles, que son precisamente las que presentifican el goce, en su carácter de real.
Es un psicoanalista aquel que es capaz de escuchar en el discurso los ecos, las resonancias del goce, la entropía que se disipa, aquello que se pierde como información y que se recupera como verdad.
Para escuchar lo real, lo imposible de soportar, cuenta con su análisis personal, el auxilio inestimable de la transferencia (el sujeto supuesto al saber), y la función lógica y topológica del deseo del analista.
Sostenido en este trípode, en este triskel, propiciará el acto del analista, que, con suerte y viento a favor, atrapará en su malla, en su red caza mariposas, al objeto @.
Trabajar como psicoanalista, confrontado permanentemente a lo unheimlich, a esa Cosa real e inasimilable, que constituye el fondo y el fundamento de la ética, en la concepción de Lacan, no sólo es una tarea imposible, también infernal, que se padece siempre en soledad, aunque no en aislamiento.
Es por este motivo, enraizado en la estructura, que algunos psicoanalistas, no todos, se dedican a servir a los bienes de este mundo, procurando anestesiar el dolor (también la alegría) que se anuda a su condición, con la búsqueda del prestigio, la fama, el saber, la jerarquía y el mando institucional.
Este es el discurso del amo, que se hace hegemónico cuando desfallece el deseo del psicoanalista y su discurso propio.
Es evidente que nada podrá recogerse del goce femenino, que se sitúa en los márgenes, enajenado de los bienes de este mundo, desde el discurso del amo.
Por eso es urgente proveernos de las herramientas simbólicas que permitirán abordar lo real de nuestra praxis, el nudo sintomático.
Este es el objetivo de esa tarea imposible que suspende el discurso universitario para así poner en valor la ética del psicoanálisis.





























